Palabras pronunciadas en el “Patio de Carriego” por Jorge
Luis Borges, el 20 de diciembre de 1975, en ocasión de ser nombrado presidente honorario
de la Asociación Amigos de la Casa de Evaristo Carriego.
Señoras, señores, amigos:
Me
conmueven tantas cosas ahora. Me conmueve, desde luego, presidir esta reunión,
y también me conmueve estar en – casa de Evaristo Carriego al cabo de tantos
años, y me conmueven los muchos recuerdos de Carriego. Quizá yo podría
mencionar que solía comer todos los domingos en casa y recordar nombres de
otros contertulios. Me acuerdo de mi primo Álvaro Melián Lafinur, también del
barrio, de Alfredo Palacios, también del barrio, Marcelo del Mazo también del
barrio, de Charles de Soussens, amigo de Carriego; y pienso sobre todo en mi
padre, ya que fueron tan amigos con Carriego. Los dos eran entrerrianos. Recuerdo
que Carriego -que hablaba un poco enfático- solía decirle a mi padre: “Aquí estamos los
dos entrerrianos” y mi padre le contestaba: “Sí, y como todos los entrerrianos
que pueden, estamos en Buenos Aires”. Y creo que sería injusto, ya que he
hablado de esa patria común, Entre Ríos, sería injusto no hablar del Dr.
Carriego y de aquel acto de valor suyo, cuando en la legislatura de Paraná se
propuso erigirle una estatua a Urquiza, una estatua en vida; el Dr. Carriego se
jugó, se jugó la garganta podríamos decirlo, oponiéndose y diciendo que las
estatuas merecidas o no sólo podrían ser erigidas por la posteridad y que esas
estatuas en vida podían ser actos de obsecuencia o de servilismo y se que el
Dr. Carriego habló dos días en la legislatura y convenció a todos, es decir que
cuando Carriego hablaba del honor de los entrerrianos, tenía ese ejemplo de
valor, y sin duda otros, en su familia.
Y
ahora que hablo de Carriego, recuerdo otro rasgo entrerriano suyo. Él contaba
-y contaba muy bien sin duda lo había hecho muchas veces- la muerte de Ramírez,
el que había derrotado a Artigas; habló de la muerte de Ramírez defendiendo a
su Delfina y recuerdo que Carriego lo contaba muy bien.
Pero
quiero volver a otro recuerdo personal de Carriego y es que yo le debo a él,
indirectamente, la revelación de la poesía, porque yo siempre había creído que la
poesía era un medio de comunicación, esa una serie de signos, pero yo no sabía
que la poesía puede ser también, una magia, una música, una pasión, hasta una
noche en que Carriego, en casa, recitó un largo poema del cual no entendí una
palabra; pero en poesía no es preciso entender; la poesía es un lenguaje tan
misterioso como la música del cual un crítico austríaco dijo “es un lenguaje que
todos pueden entender, que muchos pueden usar y que nadie puede traducir”. Y lo
mismo sucede con la poesía. Y ahora vuelvo a mi anécdota. Carriego, en casa -estoy
hablando del barrio, nosotros vivíamos en Serrano y Guatemala- recitó el poema “El
Misionero” de Almafuerte y entonces yo sentí, acaso por primera vez en mi vida,
la poesía; y recuerdo que Carriego era muy devoto de Almafuerte, hasta puedo
recordar algunos versos que él dijo
entonces:
“Yo deliré de hambre en rudos días / y dormí de frío en
torvas noches, / para salvar a Dios de los reproches / de su hambre humana y de
sus noches frías.”
Bueno, la poesía me fue revelada esa noche y hay un hecho
sobre el cual quisiera insistir. Es que Carriego empezó siendo discípulo de
Almafuerte y recuerdo aquel poema “Los Lobos”, ahora olvidado porque es natural
que se haya buscado el otro lado de Carriego, el lado vernáculo y no aquel
largo poema que él recitaba tan bien, empezaba:
Una
noche de invierno, tan cruda
que
se fue del portal la Miseria,
y
en sus camas de los hospitales
lloraron
al hijo las madres enfermas,
con
el frío del Mal en el alma
y
el ardor del ajenjo en las venas,
tras
un hosco silencio de angustias,
un
pobre borracho cantó en la taberna.
Y luego
él habla de la calle, de la calle, mitad real y mitad alucinatoria y que dice "La invadieron aullando los lobos. Asómate, hermano, la calle está llena”. Y al
final el poema corta porque el borracho se ha quedado dormido, y dice “y por
eso la loca, la extraña mitad de aquel canto, quedó en la botella”. Es un poema
ahora casi olvidado de Carriego, tiene un rasgo que fue echado en cara por los
críticos. Se dice que esa mención del ajenjo entonces, que los malevos llamaban
“suisé” era una bebida común en los almacenes, de modo que cuando Carriego habló
del ajenjo no estaba pensando en los poetas simbolistas de Francia o los
decadentes de Londres; estaba pensando en el ajenjo y en los borrachos que él había
visto en los almacenes que por mención literaria él llamaba taberna lo cual es
la palabra justa también.
De modo que en Almafuerte, en el vasto Almafuerte, tenemos una de raíces de Carriego, y luego tendríamos la otra que en aquel movimiento que ahora se ve como algo pretérito pero que sigue viviendo, el modernismo, porque Carriego como todos los hombres de su generación de la generación anterior también, sintió esa vasta libertad, esa vasta respiración, esa nueva entonación del idioma que fue el modernismo; y recuerdo su devoción por Darío, esa devoción que Lugones compartía también. Yo he conversado con Lugones seis o siete veces en mi vida y cada una de esas veces Lugones desviaba la conversación para hablar de “mi amigo” (lo decía con tonada Cordobesa), “de mi amigo y maestro Rubén Darío”, lo cual tratándose de un hombre de la soberbia y soledad de Lugones era muy significativo . Pues bien, Carriego empezó siendo un mediano poeta modernista, un buen discípulo de Almafuerte y luego ocurrió algo. Yo creo -esto lo he dicho en algún cuento- pero qué otra cosa le queda a un hombre de 70 y tantos años sino repetirse, yo creo que la vida de los hombres consta, simbólicamente, es decir esencialmente, de un solo momento, el momento en el cual un hombre se descubre, el momento en el cual un hombre sabe quién es, y en ese momento se ve claramente, se ve como si fuera otro y ve sus límites también, y no sólo sus límites, sino también sus posibilidades; porque un muchacho joven no sabe muy bien quién es, un muchacho joven es ilimitado, no sabe cuál será su destino, es decir cuál será su forma, y aquí podemos recordar aquello de Heráclito: “El destino de un hombre es su carácter” y un muchacho joven todavía, todavía es cualquiera, casi podemos decir que no es nadie, hasta un momento en el cual él ve de golpe su destino. Ahora, desde luego, yo no puedo saber cuál fue ese momento en la vida de Carriego; pero sí que ocurrió; y podemos imaginar cualquier cosa. Yo, en algún escrito mío, he imaginado a Carriego en esta casa, leyendo las novelas de Dumas que le gustaba tanto, leyendo “El Quijote” que tiene un hermoso poema en el cual, Andresillo, de Don Quijote habla, leyendo, quizá alguna de las novelas del tan injustamente olvidado Eduardo Gutiérrez, leyendo posiblemente a Fierro. Y luego algo ocurrió; y ese algo podemos inventarlo nosotros ya que quizá el mismo Evaristo Carriego lo olvidaría después; en todo caso esa mentira mía, será simbólicamente cierta. Carriego vio algo, puede haber visto por la ventana a Juan Muraña, el cuchillero que cruzaba la calle; puede haber visto a Muraña u otro con un gallo bajo el brazo -en aquel tiempo eran comunes las riñas de gallo- puede haber oído simplemente, puede haber oído el organito al cual se refiere tantas veces.
Recuerdo aquel último poema, ese tan hermoso, que termina, con el ciego que evoca “memorias de cosas de cuando sus ojos tenían mañanas”. Y luego el organito que se va y Carriego concluye con este verso tan simple que nos parece inevitable, tan admirable que nos parece inevitable “Y habrá quien se quede mirando la luna desde alguna puerta”. Mirando la luna. Y en esa frase esté el Palermo de casa bajas de entonces, el Palermo de los huecos. Es decir, Carriego de pronto, sintió y la realidad no estaba en los hechos lejanos, la realidad no estaba, digamos, en las proezas de los tres mosqueteros o en las malandanzas de un seños Manchego por los caminos de Castilla, o en las princesas o en los lagos de Darío, la realidad estaba ahí, la realidad estaba como siempre aquí y ahora, y en ese momento el sintió el barrio; y en ese momento, él descubrió lo que sería capital para él y para todos nosotros, él descubrió este arrabal, lo era entonces, yo lo recuerdo; y las orillas de Buenos Aires. El descubrió ese tema; y luego tenemos su libro “El Alma del Suburbio” incluido en “Misas Herejes” del cual guardo un ejemplar en casa dedicado a mi padre a quien le pone “Mi compatriota en la República de Entre Ríos” y luego lo firma con la rúbrica que era de uso entonces, la caligrafía no era un arte perdido como ahora, que las máquinas de escribir la han perdido, y ahí esta el tema, es decir Carriego vio, fue el primer escritor que vio esas cosas. Y luego hay precursores remotos, tenemos a Zicardi con su libro extraño, pero hoy la visión de Almagro que era Zicardi está como ahogada por una pesada retórica; en cambio Carriego vio esas cosas, y la vio no solo para él y para su poesía, sino para tantos otros y entre esos tantos otros -no quiero hacer un catálogo de nombres- pero uno de sus herederos, uno de sus discípulos fui yo, sigo sinédolo yo, ya que he dedicado buena parte de mi vida a prolongar y fijar, ahondar o a variar esa visión que Carriego dio en aquel libro. En aquel libro están lo que yo creo las composiciones esenciales de Carriego. Por ejemplo aquel poema que él dedicó a la memoria de Juan Moreira. Moreira entonces era el símbolo del gaucho como lo fue después Martín Fierro, pero eso fue obra de Lugones que publicó “El Payador”, creo que en 1916. En aquel tiempo se pensaba en Moreira y se pensaba quizás menos en Moreira histórico, un personaje bastante vulgar, sino en Moreira exaltado por Eduardo Gutierrez en la novela del mismo nombre y luego difundido por los Podestá y su carpa en toda la República; y Carriego canta a un cuchillero de este Palermo; y puedo recordar los versos que sin duda están en la memoria de ustedes: “El Barrio (Palermo) lo admira cultor del coraje/ conquistó a la larga renombre de osado/ se impuso en cien riñas entre el compadraje/ y de las prisiones salió consagrado” Y luego estos versos: “Le cruzan el rostro de estigmas violentos/ hondas cicatrices, y quizá lo halagan/ llevar imborrables adornos sangrientos/ caprichos de hembra que tuvo la daga”. “Llevar imborrables adornos sangrientos”, es quizás uno de los versos menos conocidos de Carriego y quizá el mejor; parece que hay como una suerte de digamos armonía entre esos versos de esos sonidos duros y las duras cosas que evoca “llevar imborrables adornos sangrientos” y luego aquel otro verso “caprichos de hembra que tuvo la daga”. Carriego posiblemente no sabía que en la Edad Media existió la misma relación entre el paladín y la espada.
La
espada que en la poesía -digamos en la poesía de la materia de Francia y en la
poesía sajona, en la poesía escandinava- lleva siempre nombre de mujer. La espada
era como, como la mujer de este guerrero, había una relación de amor entre los
dos y eso Carriego lo redescubre, lo redescubre no por erudición libresca sino
por intuición poética así realmente lo descubre “caprichos de hembra que tuvo
la daga”. La daga lo traicionó al malevo en esa pelea y luego recuerdo aquel
otro poema, el poema sobre el muchacho guitarrero, está tocando la guitarra en
el rincón del patio que adorna la parra. Eso ya corresponde a un Buenos Aires
que ha pasado. El Buenos Aires de las casas con muchos patios, generalmente el
primero ajedrezado, el segundo de baldosas coloradas, en el tercero, si había
un tercero, la parra, y ahí está el guitarrero que tocando su guitarra para la
despectiva moza que no quiere salir de la pieza, y él luego habla, el habla de
aquel guitarrero y dice “este Palermo lo he oído quejarse cantando si los que preceden
a la puñalada” y dice “en el pecho un hosco rencor pendenciero que los negros ojos
la luz del cuchillo”. Todo eso lo vio Carriego, y un día, si es que los hombres
podemos usar la palabra siempre, una palabra que parece estar reservada para
los dioses que ningún hombre puede usar, el vio esas cosas para siempre, es
decir tuvo la visión de lo ético de esos destinos que entonces y hasta entonces
nadie había visto, o visto simplemente para los fines jocosos como los
saineteros y creo que en este libro está el Carriego esencial; pero después a
Carriego le ocurrió -creó que ocurrió con el tango digamos, tenemos al
principio la milonga, la milonga valerosa y feliz y luego después se hace
sentimental y doliente- yo diría que con Gardel y la Cumparsita que son
posteriores a Carriego ciertamente empieza la decadencia del tango en que
estamos hoy; pero y el hecho de que el país fuera cambiando, de que el país ya
fuera ablandándose quizá ya empieza a reflejarse en la última hora de Carriego
en que se pasa de lo ético a lo sentimental; pero yo creo que lo esencial fue
lo ético que es lo que Carriego vio en sus primeras composiciones, en algunas
que son brutales realmente, por ejemplo “El Amasijo”. Ahí el usa de una palabra
lunfarda. Desde luego el lunfardo de entonces era un lunfardo muy pobre; no lo
habían enriquecido los saineteros, los autores de letras de tango; pero era un
lunfardo expresivo y era esencial, ya que no estaba hecho para hacer ostentación
de vocabulario, eran algunas palabras necesarias que habían surgido y que
Carriego uso muchas veces.
Carriego
muere a los 29 años, la misma edad de la muerte de Keats creo, si, y de otros
poetas, pero el pudo morir porque creo que ya había dado su medida, no sé si
hubiera dado otras cosas después. Quizás hubiera insistido en lo ya hecho. Lo importante
es que él dejó ese libro y que en ese libro está buena parte de la literatura
argentina venidera. Después, cuántos han hablado sobre esos temas, Arlt, por
ejemplo es uno de ellos; cuántos hemos hablado sobre esos temas. Yo soy uno y
yo pienso persistir porque veo en ese tema del arrabal, veo todo lo que
Carriego llamó el culto del coraje. El poema suyo “El Guapo” al cual me gusta
volver, empieza así “El barrio lo admira, cultor del coraje” es decir, es algo
que casi ha desaparecido ahora, desde luego ahora hay una mala vida, mucho más
copiosa que la de entonces, mucho más frecuente: tenemos crímenes todos los
días, aquello no ocurría entonces, pero el coraje de entonces era un coraje
desinteresado. Yo sé. He oído este caso sabido de él, no sólo en Palermo sino
en la provincia de Buenos Aires, en Entre Ríos, en la República Oriental, en
Corrientes, en Córdoba. El caso de un hombre que fue a desafiar a otro,
simplemente porque el otro tenía fama de valiente y quería saber cuál de los
dos era mejor, y luego la pelea que se llevaba a cabo no porque hubiera una
mujer o porque hubiera dinero de por medio, sino simplemente por esa emulación
y en esa frase “cultor del coraje” está resumido esa suerte de religión, esa
pobre gente, gauchos algunos, otros aquí serían cuarteadores. Esto algunas
veces degeneró en compadrada, pero en general yo creo que esa religión existió
y sé que tuvo sus formas. Eduardo Gutierrez ha historiado algo de esto, es
decir se consideraba horrible que un hombre madrugara a otro, el hecho de
llamar pegador a un hombre o madrugador era un insulto hasta el mero hecho de
usar armas de fuego también. La pelea tenía que ser a cuchillo y no se hacía
nunca en las casas, había que respetar las casas, aunque la casa fuera una casa
de mala vida, o una taberna. La frase era; “que vamos saliendo en la calle”. Sucedían
las cosas y solía terminar del modo que sabemos, pues bien, todo eso lo sintió
Carriego, lo sintió por su ascendencia criolla; él tenía el orgullo de ser
criollo. Me acuerdo que decía alguna vez medio en broma “los italianos tienen
apellidos despectivos”. El sintió todo eso, y todo eso lo ha trasmitido en unas
pocas páginas; pocas pero preciosas y esenciales, y creo que con esto habré
expresado lo que Carriego significa para mi y seguirá significando para mi,
porque cuando yo vuelvo a estos temas, he vuelto muchas veces, he hablado no
sólo de los malevos de la tierra del fuego, del barrio de la penitenciaría, de
este barrio, del barrio de Maldonado también, sino los de Turdera, tierra
dentro, cada vez que me ocupado de ellos he sentido que no estaba solo, que
Carriego estaba observándome, he sentido esa presencia tutelar de Carriego que
siento ahora más que nunca entre ustedes y en esta Casa. -MUCHAS GRACIAS.
Nota aparte: Son cinco páginas tamaño oficio.
La transcripción fue realizada tal como fue escrita en su momento a máquina de escribir en 1975 (ortografía y redacción) por Martina BV desde la Biblioteca Evaristo Carriego - Honduras 3784, Palermo, CABA, Argentina, el 20 y 21 de diciembre de 2023.
Es parte del material de archivo de Marcela Ciruzzi, quien formó parte de la Asociación Amigos de la Casa de Evaristo Carriego. Donado por Francisco Velasco el 27 de noviembre 2023, a la Biblioteca Evaristo Carriego.

.jpeg)
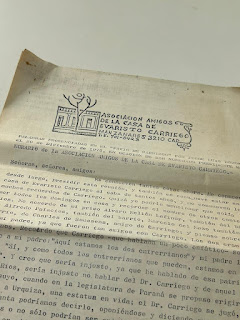


No hay comentarios:
Publicar un comentario